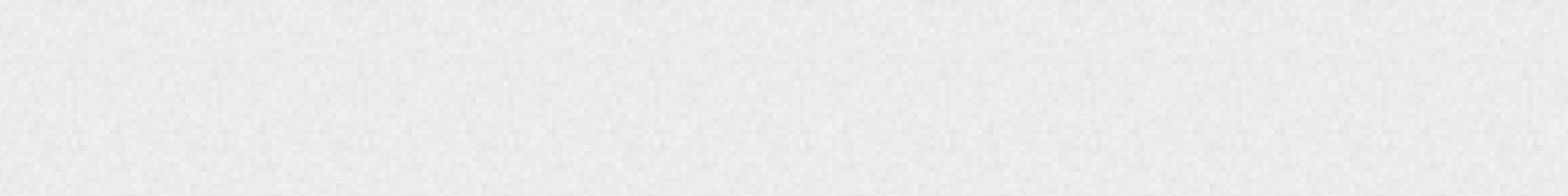Estudio del CIAE de la Universidad de Chile revela creencias contradictorias sobre las ventajas y desventajas de hacer Educación Sexual Integral en las escuelas: se considera beneficiosa, pero la desconfianza en su implementación amenaza su llegada a las aulas. “Muchas veces se asume, erróneamente, que la ESI es hablar sobre contenidos explícitos e inapropiados para la etapa de desarrollo de las y los estudiantes”, afirma la investigadora Anita Tobar.

Aunque se reconoce la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas para prevenir abusos, promover el autocuidado y fomentar relaciones afectivas saludables, aún persisten mitos y temores que dificultan su implementación efectiva en el país. Así lo sugiere una investigación del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, liderada por la investigadora Anita Tobar, como parte del proyecto Fondecyt N°3230101.
“Un análisis preliminar de entrevistas realizadas a población adulta chilena sugiere que las creencias sobre la ESI en nuestro país son altamente contradictorias. Se considera fundamental para el bienestar de niñas, niños y adolescentes, pero al mismo tiempo genera temor por una supuesta hipersexualización de las y los estudiantes. Es una tensión que revela más desinformación que un rechazo bien fundamentado”, señala Tobar.
La académica explica que muchas personas temen que hablar de sexualidad en la infancia implique exponer a niños y niñas a contenidos peligrosos para su etapa de desarrollo. Sin embargo, advierte que esta visión distorsiona por completo el sentido de la ESI: “La educación sexual integral no adelanta contenidos sexuales de manera inapropiada, sino que acompaña el desarrollo desde el autocuidado y el respeto por el propio cuerpo y el de los demás”.
Según la investigadora, estas creencias erradas tienen raíces culturales y están fuertemente influenciadas por discursos sociales y mediáticos que refuerzan el miedo y la desconfianza. “Muchas veces se asume que la ESI es solo biología o genitalidad y no se considera que aborda también el consentimiento, el respeto, los vínculos y la prevención de violencia. Sobre todo, se ignora que enseña integralmente sobre la sexualidad, de forma progresiva y adecuada a cada etapa del desarrollo”, enfatiza.
Uno de los riesgos más graves es que estas creencias sociales y familiares lleven a censurar, debilitar o derechamente impedir la implementación de programas de ESI en las escuelas. “Cuando la implementación se percibe como riesgosa, las escuelas pueden optar por reducir contenidos o simplemente no abordarlos. Esto vulnera el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir la educación que necesitan para su correcto desarrollo psico-emocional”, advierte.
Además, alerta sobre la falta de formación y respaldo institucional para docentes: “Si el profesorado no está debidamente preparado ni apoyado, es probable que también reproduzca los temores y prejuicios presentes en la sociedad. Por eso, la implementación de la ESI no puede limitarse solo a ajustes curriculares; es un desafío cultural que implica aceptar y acoger con respeto las preocupaciones de las familias”.
“Estudios como este son indispensables para la creación de intervenciones pedagógicas que se hagan cargo de manera realista y culturalmente apropiada de las necesidades de nuestra sociedad”, afirma Tobar. “Por ejemplo, identificar estos miedos en población chilena releva la importancia de fortalecer urgentemente la relación entre las escuelas y las familias. Para esto, sería bueno avanzar hacia la capacitación de docentes, para que puedan no solo identificar las preocupaciones de sus apoderados, sino también abordarlas desde la misma escuela, ofreciendo un espacio seguro para aprender sobre los beneficios de una ESI bien implementada”.
Pero, ¿Qué dice la evidencia sobre la ESI?
Según la experta, la ESI tiene impactos positivos, reduce conductas de riesgo, previene embarazos no deseados y da herramientas para desnormalizar la violencia sexual. “Lo que hipersexualiza no es la educación, es el silencio. Es dejar a niñas, niños y adolescentes expuestos al sensacionalismo de los medios, a información sin mediación adulta que responda sus dudas e inquietudes de manera respetuosa e informada, o a pensar que se puede aprender sobre sexualidad viendo contenidos pornográficos que, justamente, normalizan la hipersexualización de los cuerpos y erotiza problemáticamente la violencia”, enfatiza Anita Tobar.
La investigadora concluye que una ciudadanía bien informada es clave para avanzar: “Necesitamos abrir espacios de diálogo, confiar en la evidencia y entender que una ESI bien implementada no es un riesgo, sino una herramienta imprescindible para formar personas autónomas, respetuosas y conscientes. Hoy, más que nunca, el acceso a una ESI de calidad es un derecho de las infancias que la academia puede y debe defender”.